Todas las entradas de: Jesús Leguiza
Cuatro mosqueteros contra las retenciones
La Nación – Campo|
Sábado, 16 de julio de 2011
Por Félix Sanmartino

«Serás militante o no serás nada», ya no es sólo una consigna kirchnerista. Hay que aceptar que la marcha a tambor batiente con iniciativas llenas de voluntad y fantasía, como los planes «Cerdo para Todos» y «Lácteos para Todos» con camiones dispuestos a repartir felicidad mediante descuentos de precios, es difícil de igualar.
Se requiere por lo menos no ponerse colorado al afirmar que es «para todos» cuando la iniciativa se sostiene en lo que puedan repartir tres camiones (uno para lácteos de 20.000 kilos y dos para cerdos de 5.000 kilos). En el mejor de los casos, repartiendo todos los días, no se llega ni al uno por diez mil del consumo nacional diario. Poco importa que tras el paso del camión no quede nada, salvo los pocos que accedieron a la ganga.
Mientras esto sucedía, en Rafaela, 250 tamberos decidían una medida de fuerza por la baja del precio de la leche pagada en los tambos y en Camilo Aldao se levantaba otra asamblea de 200 productores de porcinos contra la importación de pulpa brasileña.
En la lechería están nerviosos porque viven una primavera adelantada, es decir con señales de tener un mercado sobreofertado. La mayor producción de leche, que crecerá este año alrededor del 9%, no encuentra su correlato en la capacidad industrial para la elaboración de leche en polvo. Con las plantas de secado trabajando a pleno, los quesos se convierten en el único destino obligado. La falta de inversiones de los últimos seis años se termina pagando.
El problema es que no es lo mismo exportar toneladas de leche en polvo, un commoditie con cotización internacional, que abrir cupos y vender quesos país por país. La salida exportadora de los excedentes será mucho más lenta y trabajosa.
A esta situación ya de por sí complicada, hay que agregarle dos problemas que se los regala la macroeconomía. Uno es el mercado interno que no tiene la vitalidad del año pasado: según los distribuidores de quesos «después del día 15 se paran las ventas». Y el otro es la inflación, que mes a mes se viene comiendo los márgenes de rentabilidad por el alza de costos de producción.
Las cartas están jugadas al comportamiento que pueda tener la exportación en el segundo semestre para absorber la sobreproducción.
Pero decíamos que la militancia en la actividad agropecuaria ya no es una actividad exclusiva del kirchnerismo. Y no estamos hablando de la dirigencia rural que ya comenzó su actividad en la Rural de Palermo. ¿Tendrá la Mesa de Enlace el mismo protagonismo de los últimos años?
Lo que llamó la atención esta semana fue la aparición pública, luego de años de estar alejados del escenario político, de cuatro ex secretarios de Agricultura, Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Jesús Leguiza y Rafael Delpech. Abandonaron la tranquilidad de sus actividades cotidianas para abrazar la militancia de una causa que en principio parece perdida o, por lo menos, quijotesca.
Con el documento «La agroindustria para el desarrollo nacional: aportes para una política de Estado», proponen una nueva agenda y pretenden que la clase dirigente tenga una visión estratégica del panorama mundial. Quizás estén pidiendo demasiado. La militancia de los cuatro ex secretarios se pondrá a prueba en la gira que emprenderán con el objetivo de convencer a los partidos políticos, a los legisladores, a los funcionarios de este gobierno, a las universidades y a la sociedad en su conjunto que el sistema político y tributario conspira desde hace años contra el desarrollo del interior del país.
El documento realiza una comparación interesante con la industria automotriz. Afirman que en el término de una década, un incremento de la producción de cereales y leguminosas del 50% generaría entre 220 a 240 mil empleos. Los autopartistas y terminales de autos, durante el período 1998-2008, cuando la producción aumentó un 50%, generó 11.000 empleos directos. No de forma casual eligieron a Rosario y a la Bolsa de Cereales para la presentación del trabajo, lo consideran un lugar emblemático del polo agroindustrial.
Vale apuntar que pocas semanas atrás también se presentó en Rosario una propuesta de reforma tributaria integral consensuada nada menos que por 36 entidades empresarias de la región centro que componen las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El trabajo se puso a consideración de los gobiernos y legisladores de estas provincias.
La segunda presentación de la gira de los mosqueteros será en Río Cuarto y tendrán a otro ex secretario, Gumersindo Alonso, como maestro de ceremonia. Se suma entonces otra iniciativa para construir una política de Estado que trascienda los gobiernos. Casi una misión imposible.
Por ahora, la política compra sólo lo que lleva la etiqueta de «inmediato» aunque no deje nada para mañana. Como si fueran aficionados del arte efímero.
Una línea de 4 sale a cortar las retenciones
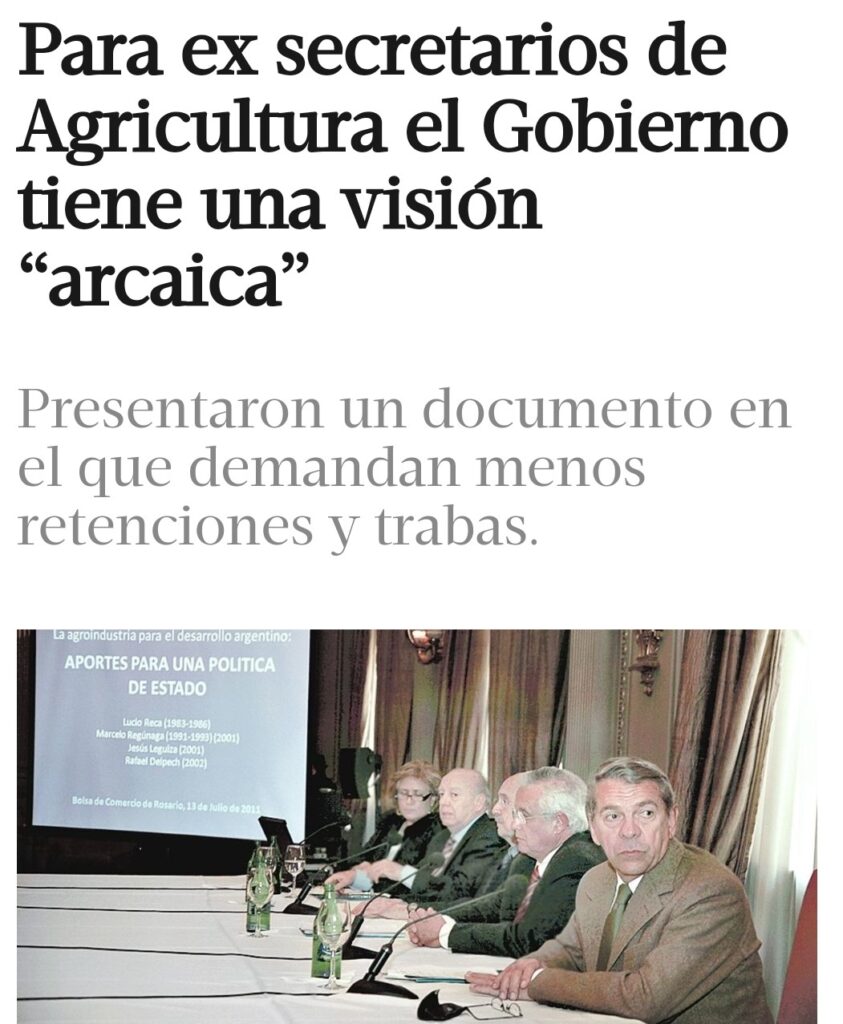
Redacción ON24 – 18/07/11
Otros cuatro, que no son la Mesa de Enlace, proponen reemplazarlas por anticipo de pago del Impuesto a las Ganancias. Punta del iceberg de un Master Plan para el sector.
“Lo nuestro es osado. Es como querer jugar en Boca a los 60 años”. La frase fue pronunciada por un del cuarteto de técnicos que se “atrevió a hablarles del campo a los hombres del campo”, pero sin soberbia y con una apuesta a debatir con todos. Bajo la complicidad sonriente del presidente de la institución, Cristián Amuchástegui, en la sobria elegancia del salón Cordiviola de la Bolsa de Comercio de Rosario. Los cuatro ex secretarios de Agricultura esgrimieron, un arma para destruir a cualquier improvisado. Un plan sintético, al que bautizaron “La agroindustria para el desarrollo: Aportes Para Una Política de Estado”. Será llevada al Congreso en pocas semanas, donde piensan presentársela a los jefes de todos los bloques en ambas cámaras.
En su primera presentación pública, este grupo compuesto por Lucio Reca (Gobierno de Raúl Alfonsín), Marcelo Regúnaga (Gobierno de Menem y De la Rúa), Jesús Leguiza (breve Gobierno de Rodríguez Saá) y Rafael María Delpech (Gobierno transitorio de Duhalde) propone una serie de puntos para que deje de hablarse del “sector agrícola” en el que “se cree que la renta no es ganada sino que llega porque Dios quiso que la tierra fuera fértil” para que se empiece a describir con exactitud “los engranajes de las cadenas agroindustriales”, a los que Reca comparó con un delicado mecanismo de reloj suizo, en el que cada pieza tiene que funcionar.
Datos documentados
Para semejante propuesta, llegaron a la Bolsa con datos. El enfoque tiene en cuenta el rol “imponente” de la tecnología (llamada en otros países Revolución Verde) con todas sus implicancias: Siembra Directa, biotecnología en semillas, management empresario, fertilizantes, arquitectura financiera y capacidad de molienda.
Además, se refiere a la demanda de los mercados externos, señala que hay que cuidarse de los países competidores como Brasil, pide “estabilidad institucional” a contrapelo de la “intervención arbitraria de organismos estatales” locales (por caso, la ONCCA y el mecanismo poco claro de los subsidios) y pide cambios en la base tributaria hacia un “sistema más equitativo”.
Sin retenciones
Sí, también piden la eliminación gradual de las retenciones. Lo que proponen es ir eliminándolas y transformarlas en un pago anticipado del impuesto a las ganancias. El planteo es un enfoque “Federal” de la base tributaria. Las retenciones son potestad del Poder Ejecutivo, mientras el impuesto a las ganancias es coparticipable.
Todo el territorio
La cadena agroindustrial representa el 70% del territorio nacional: unas 170 millones de hectáreas. El “Club” de los ex secretarios lo define como sectores multiproductivos integrados con una visión de desarrollo “territorial”. Es decir, consideran que el crecimiento con desarrollo económico en las más de 3000 ciudades en las que vive un tercio de los 40 millones de argentinos podría no tener que migrar a las grandes urbes para ganarse la vida si se tuviera esta visión. “Los intendentes conocen la realidad de sus poblaciones, pero en lugar de gobernar orientado hacia una visión de largo plazo, edifican políticas de crecimiento a corto plazo y no coincide una mirada de desarrollo con una meramente política”, explican.
Mitos
De acuerdo a lo que esgrimieron los ex secretarios, para desarrollar políticas que lleven a desarrollar un país que contiene unas 400 mil Pymes de productos y servicios volcadas a las cadenas agroindustriales, que pongan énfasis en la creación de “más de 4500 kilómetros de autopistas”, la recuperación de los ferrocarriles y el desarrollo de la hidrovía, seguro harán falta números que lo justifiquen. El Club de ex secretarios los llevó: la agroindustria nacional, siempre de acuerdo a sus cálculos, representa el 22% del PBI, 55% del valor de las exportaciones, entre el 20 y el 25% del empleo y el 35% de la recaudación fiscal.
Son los cálculos del los que se valen para derribar el “mito de que la industria automotriz genera miles de puestos de trabajo”. Sin desmerecer al importante sector industrial, los ex hombres del campo en la Rosada argumentan que “con un 50% más de producción de automóviles (se calcula que Argentina finaliza 2011 con 800 mil unidades), se generaron 11 mil empleos”, mientras que si se pasará de 100 millones a 150 millones de toneladas de granos producidas, “se generarían 150 mil puestos de trabajo”.
Para lograrlo, piden la creación de una agencia para promover políticas agropecuarias que no pierdan de vista la “Big Picture” de lo que moviliza lo que llaman “el corazón de la economía nacional” o el “motor del desarrollo”. Como ejemplo, mencionan las agencias de promoción de la cadena agroindustrial en Chile, Australia o Nueva Zelanda y fortalecer Tratados de Libre Comercio entre bloques, como la UE y el Mercosur.
Entre los últimos puntos, figuran el desarrollo de una política de preservación y expansión forestal, promover Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura Agropecuaria, un marco nacional de conservación de suelos, financiamiento y más recursos humanos para el estudio de las potencialidades de los recursos naturales.
“La ventaja que hoy existe y que nosotros no tuvimos fue la de sentarse con los ministros. Los ministros van a la reunión de Gabinete, donde se discuten las políticas”, señalaron. Una mirada constructiva en un ámbito surcado por acusaciones: basta recordar la “guerra” Campo-Gobierno o la acción disciplinante de la presidente Cristina Fernández, cuando en el aniversario 126 de la Bolsa señaló que en el sector existe una “gran evasión” impositiva.
Los cambios que pide el campo


Un informe de cuatro ex secretarios de Agricultura propone urgentes modificaciones en la política del Gobierno.
Editorial de La Nación
Sábado 16 de julio de 2011
Cuatro ex secretarios de Agricultura de la Nación expresaron la cruda realidad y las importantes y urgentes modificaciones que es necesario efectuar.
En Rosario, gran centro de actividad agroindustrial y exportador, tuvo lugar la presentación del informe de los cuatro ex secretarios, quienes se desempeñaron entre 1983 y 2002 en administraciones de distintas corrientes políticas.
A la manera de los ex responsables de la secretaría de Energía, cuyas presentaciones vienen sembrando opiniones y alertando sobre la necesidad de urgentes cambios en esa área, los de Agricultura se proponen mostrar el formidable potencial de la economía agroalimentaria y agroindustrial del país en circunstancias en que crece la demanda mundial. Para ellos, este contexto favorable es en gran medida desaprovechado a raíz de la arcaica y equivocada visión del Gobierno, que percibe al agro como un sector escasamente tecnificado y de características rentísticas.
Es así como la transformación que viene ocurriendo en las cadenas productivas rurales a partir de la década de 1990 puede expresar plenamente un impulso productivo y competitivo que requiere desterrar los anacronismos, para abrir paso a una nueva concepción política y económica del sector.
Los números respaldan la opinión de estos expertos. La economía agroalimentaria y agroindustrial genera en forma directa no menos del 20 por ciento del PBI, así como el 55 por ciento de las exportaciones totales, mientras que, tomando en cuenta sus efectos sobre otras actividades y sobre el consumo, las cadenas referidas aportan al fisco el 35 por ciento de la recaudación total.
En otra área crítica como el empleo, la participación de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales genera, según la metodología utilizada para la estimación del empleo indirecto, entre el 20 y el 35 por ciento del total nacional.
Ingresando en el ámbito sectorial, el estudio realizado estima que si se liberara al sector de las trabas y restricciones existentes, la producción de cereales y oleaginosas podría aumentar en un 50 por ciento y alcanzaría 150 millones de toneladas en el lapso de diez años con un claro efecto sobre el empleo en el interior del país, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas de servicios y en la mejora de la calidad de vida en amplias regiones.
En materia ganadera, el informe es especialmente riguroso en sus apreciaciones, pues compara la crisis productiva nacional expresada en un importante descenso del stock vacuno y de su producción, con un crecimiento en la última década del 20 por ciento en Uruguay; del 31 por ciento, en Paraguay, y del 42 por ciento, en Brasil.
El informe de los ex responsables del tradicional edificio de Paseo Colón recomienda la eliminación de las restricciones a las exportaciones, mientras que respecto de la política impositiva se recomienda la reducción gradual de las retenciones a las exportaciones hasta su eliminación y su compensación parcial con un anticipo del impuesto a las ganancias a cuenta de éste.
De la lectura del documento surge, además, la conveniencia de que este grupo de destacados profesionales sume a la presentación realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario otros escenarios, incluidos los medios en general. Y también que otros ex funcionarios se sumen a esta cruzada por analizar la realidad productiva con propuestas superadoras.
Ex Secretarios de Agricultura siguen a los de Energía
Fernando Bertello – La Nación – 07/07/2011
Siguiendo la tendencia inaugurada por ocho ex secretarios de Energía, que de manera conjunta consensuaron varios documentos críticos sobre la situación energética del país, cuatro ex secretarios de Agricultura, vinculados con distintos gobiernos, lograron hacer un documento con propuestas de políticas de Estado con eje en la agroindustria. Dicen que no incluyeron críticas directas a la administración Kirchner, pero sí indirectas cuando abordaron temas como la necesidad de contar con mercados «transparentes» para el sector.
Los ex secretarios de Agricultura son Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Jesús Leguiza y Rafael Delpech. El primero fue funcionario del ex presidente Raúl Alfonsín; el segundo, con Carlos Menem y luego con Fernando de la Rúa; el tercero fue secretario durante la semana que Adolfo Rodríguez Saá fue jefe del Estado tras la caída de De la Rúa, y el último estuvo con Eduardo Duhalde.
Van a presentar el documento, titulado «La agroindustria para el desarrollo argentino. Aportes para una política de Estado», el próximo miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario. Acordaron no hablar hasta ese momento, pero igual trascendió parte de su contenido.
«No analizamos un gobierno en particular ni tratamos de que esto se visualice como algo en contra de este gobierno, aunque pensamos que hay que hacer cosas distintas», dijo uno de esos ex secretarios.
Pese a que no habría críticas directas, sí las habría indirectamente en algunos puntos. Uno de ellos, cuando hablan de la comercialización.
«Decimos que los mercados deben ser transparentes y sin intervención», contó. Esta mención se contrapone con lo realizado por el Gobierno, que en los ultimos años intervino los mercados de carne, leche, trigo y maíz. «También pensamos que las retenciones no son un buen impuesto», subrayó otro de los ex funcionarios.
Diez políticas
Los ex funcionarios se centran en una decena de políticas que debería adoptar el gobierno que asuma en diciembre próximo, «sea cual fuere el partido político que resulte victorioso».
Hay referencias, además del tema de la comercialización, a cuestiones sobre tecnología e innovación, logística, recursos naturales, agricultura familiar e «institucionalidad del sector».
Uno de los ex funcionarios planteó que con este documento buscan transmitir el mensaje de que a la agroindustria no se le ha dado toda la importancia que tiene en cuanto a la generación de empleo y desarrollo. «Hubo políticas equivocadas desde los cuarenta para acá», dijo.
Los ex secretarios comenzaron a trabajar en conjunto en septiembre del año pasado. Algunos se conocen desde el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), donde trabaja un comité de Asuntos Agrarios, aunque este organismo no tiene nada que ver con este documento.
PROTAGONISTAS
Marcelo Regunaga, Funcionario con Menem y De La Rúa
Rafael Delpech, Ex Secretario de Duhalde
Jesús Leguiza, Estuvo con Rodríguez Saa
Lucio Reca, Ex Secretario de Alfonsín
