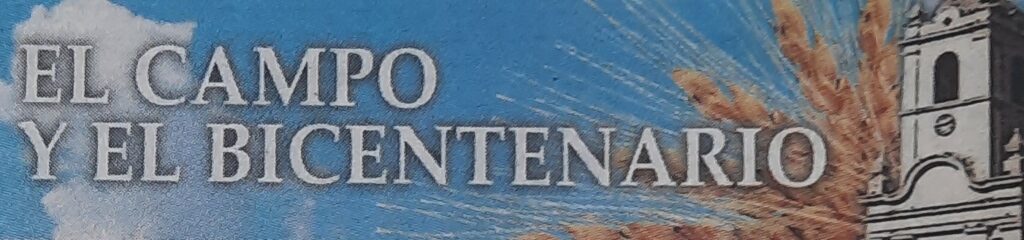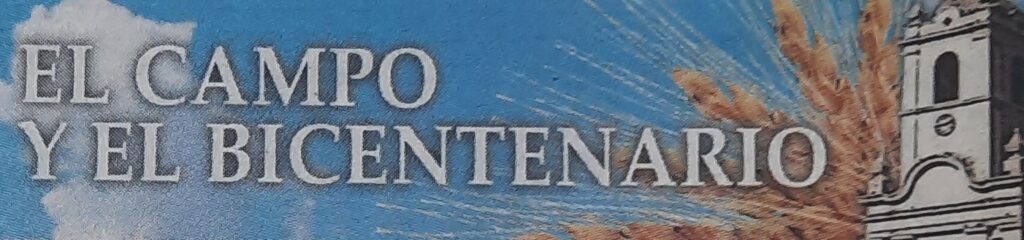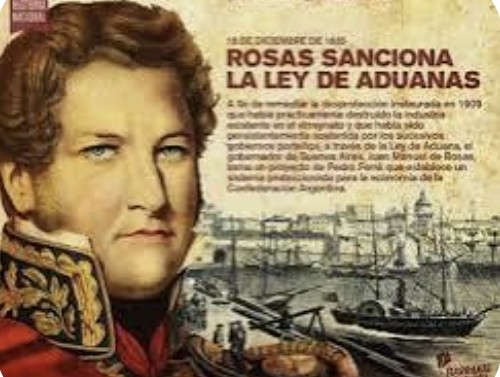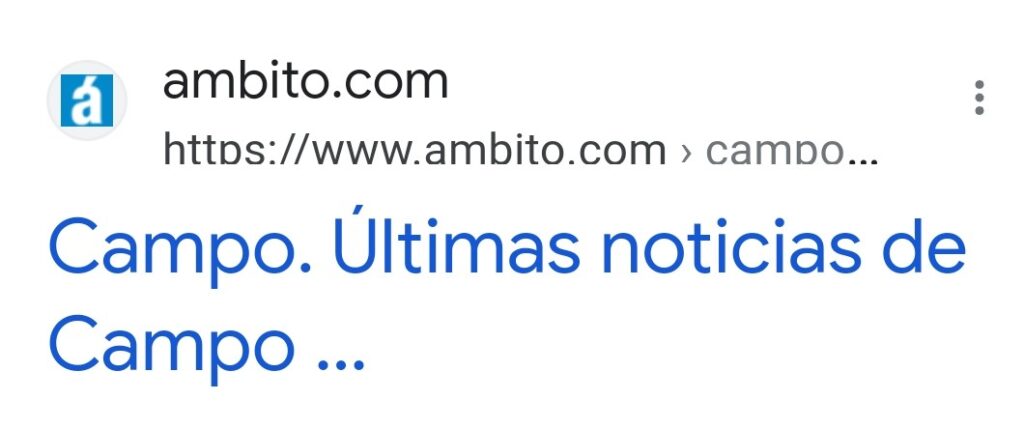Ámbito Financiero, 03/11/07
Jesús Leguiza . Federar
Argentina solo ve el tren pasar, a pesar de haber sido líder en iniciativas financieras como los fondos de inversión agrícolas y forestales. Hace unos meses atrás se publicó en el boletín de Noticias del Ministerio de Agricultura de Portugal lo siguiente: “La Comisión Europea ha dado luz verde al lanzamiento del primer Fondo de Inversión Forestal portugués”. De esta forma, el Estado lusitano podrá utilizar el dinero comunitario para garantizar la gestión de áreas forestales en las zonas aptas y que necesitan inversiones, dada la creciente demanda de madera de aserrado y pasta de papel cuyo déficit de oferta ha sido pronosticado desde hace más de 10 años.”
En Argentina existe la ley de Promoción Forestal Nro 25.080 impulsada en los ´90 para favorecer las inversiones en el complejo forestal-industrial; iniciativa para aprovechar la extraordinaria combinación de factores para la producción de alto rendimiento y de gran escala, principalmente, en la región del NEA. También se ha facilitado el camino para que los fondos de las AFJPs pudieran realizar inversiones forestales; fondos que son de los asalariados argentinos, los nuevos capitalistas. Hpy existe, a su vez, un ambiente cambiario propicio con un tipo de cambio alto, aunque sostenido artificialmente, que favorece todo tipo de exportaciones. Pero, sin embargo, la Ley de Promoción Forestal está parada lo mismo que está parada la modificación de la Ley 25.509 del Derecho Real de Superficie Forestal, una verdadera revolución para la agricultura. En el primer caso por inoperancia total de parte del Poder Ejecutivo y en el segundo caso porque el Poder Legislativo solo hace lo que demanda el primero.
Hace poco hemos tenido noticias de la persecución insensata que se hizo a un inversor americano que adquirió libremente las acciones de Pérez Companc Forestal Corrientes SA. Resulta que la firma argentina vendió sus acciones poco después de la devaluación y pesificación del 2002 por la inseguridad jurídica imperante y casi permanente. El Sr. Douglas Tompskin “el norteamericano invasor y que viene por las aguas” compró muchas hectáreas y la mitad de ellas son humedales que forman una parte mínima del complejo de los Esteros del Iberá (provincia de Corrientes). Habrá hecho con la intención de hacer buenos negocios en la explotación foresto-industrial y, seguramente, en el marco de una sana protección ambiental, una conjetura. Sin embargo, ha fracasado, al menos por ahora, en sus expectativas y es perseguido por algunos legisladores nacionales. Legisladores que ni siquiera conocen las normas más elementales del derecho ni de la historia del pueblo que representan. Por otra parte, siquiera tienen sentido común porque los Esteros del Iberá, que cubren 13 millones de hectáreas con un promedio de no más de medio metro de profundidad, puede ser rellenado con los 23.000 m3 por segundo del Paraná en cuestión de poco tiempo. Es muy caro realizar perforaciones profundas para acceder acuífero guaraní, cuya calidad para agua potable se conoce poco. Además es más fácil llenar buques tanque con agua dulce gratis fuera de la línea divisoria de la desembocadura del Río de la Plata con el Atlántico. Y para redundar, no es necesario tampoco venir al cono sur enbusca agua. El agua que necesita China, por ejemplo, se podría extraer del propio Río Amarillo. Río que es tan importante como el Paraná, el Amazonas el Orinoco o el Mississippi; el Ganhes o el Nilo.Este es un nuevo mito catástrofe, considerando que el agua dulce es infinita mientras llueva.
Resulta que con la ley vigente 25.509, también gestada en los `90, no se necesita vender tierras a nacionales o foráneos para la producción forestal. Esa ley creó un derecho real inexistente en el Código Civil, es más, el concepto fue explícitamente excluido por Vélez Sarsfield para que no exista ninguna duda sobre el derecho de propiedad privada en la Argentina naciente con una organización económica capitalista. Con el Derecho Real de Superficie Forestal, un inversor puede plantar árboles sin necesidad de comprar la tierra y además tiene la seguridad jurídica sobre la masa forestal. Se ahorra la mitad de la inversión y, además, en la economía moderna la tierra es un factor de producción que ha perdido importancia en la ecuación de beneficio agropecuaria o forestal. En el año 2002 se ha propuesto una modificación para que esta ley también alcance a la fruticultura. La propuesta ha tenido media sanción en el Senado Nacional por gestión e insistencia del ex Senador Gioja, antes de ser gobernador de San Juan. En el 2004 la ley perdió estado parlamentario por la necesidad de figuración y apropiación indebida, de la idea de otros, de una diputada. En el 2005, la Cámara de Diputados, con más criterio como grupo, votó dicha modificación pero con arreglos menores e intrascendentes y bajo la autoría de esa diputada “creativa y original”. Razón por la cual la ley nuevamente debe ser reaprobada por el Senado. Reaprobar lo ya aprobado a fines del 2003. En rigor de verdad, esta situación convierte en juego de niños al Proceso de Frank Kafka. Senador Urquía, usted conoce la iniciativa; señador Pichetto, usted quería esta Ley en 1998; Senadora Escudero, usted hizo un excelente trabajo arreglando la versión original e incorporando a la fruticultura. Sr. Senadores que vienen cumpliendo sus funciones de hace más de 4 años, ustedes ya dieron media sanción; y,Sres, Senadores con nuevo mandato, ustedes puede recuperar la imagen de vuestra Cámara haciendo algo importante para el país.
El Derecho Real de Superficie es una poderosa herramienta para facilitar las inversiones nacionales o extranjeras, sin necesidad de vender o entregar las tierras y las aguas superficiales,. Para protestar, contra extranjeros o “capitalistas”, hay que tener propuestas; no obstante, las propuestas están delante de los ojos de los representantes del pueblo, adelante de sus propios escritorios. Sin embargo, no son capaces de hacer las verdaderas reformas que favorezcan el desarrollo económico. Señores dejemos de soñar, el mismo Presidente ha dado una clara señal, ha tocado la campanita en la bolsa de Nueva York; ha mostrado qué quiere; y, justamente quiere que el país, ahora que pasó por la recuperación, crezca de verdad con inversiones productivas genuinas para que no se desborde la inflación.La forestación y la fruticultura pueden contribuir haciendo crecer a las economías regionales del NEA, el NOA, Cuyo y la misma Patagonia, etc. Eso sí, por favor no apliquen retenciones arbitrarias a las exportaciones de los arbolitos y sus frutos.