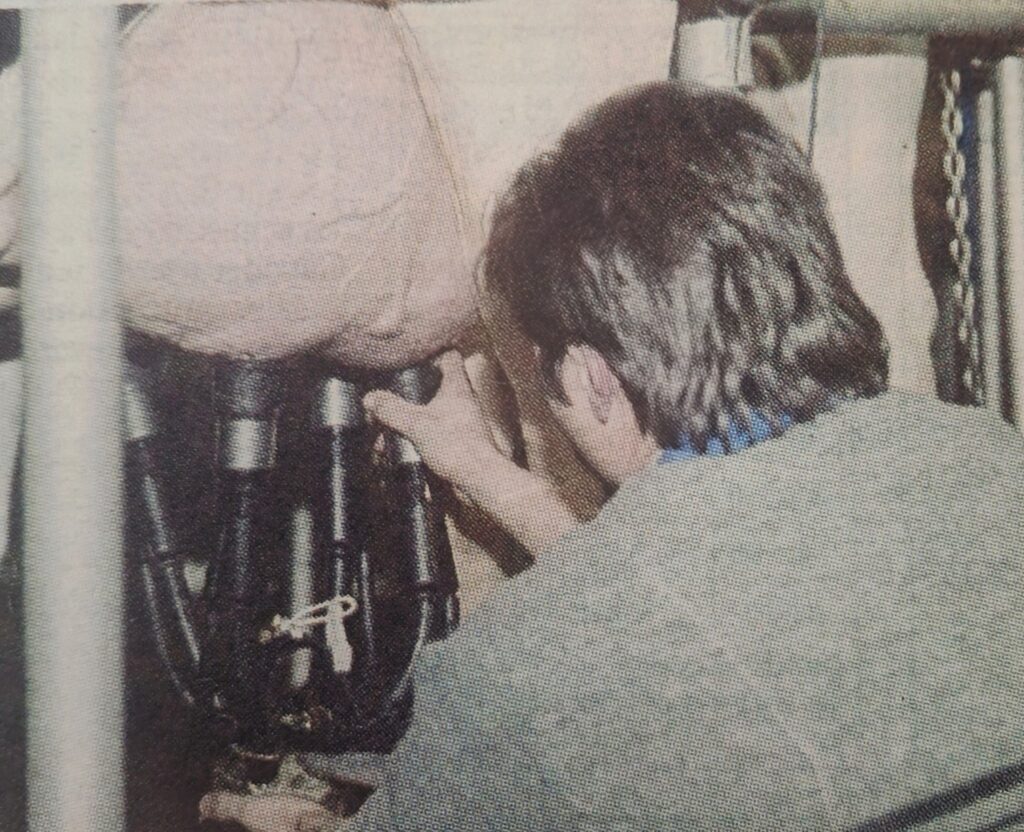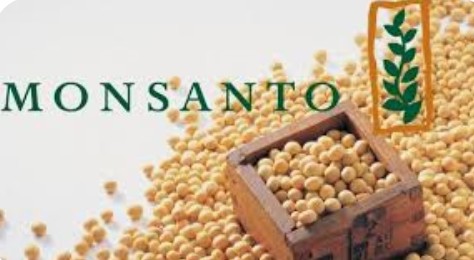Ámbito Financiero – 26/07/2005

La inflación está instalada y latente desde enero del año 2002; ha estado agazapada esperando el momento para manifestarse. Las retenciones a los lácteos, carnes, frutas y a cuanto producto exportable exista no es el instrumento más adecuado para el control de los precios internos. Ya es momento de dejar de mantener el dólar artificialmente alto.
Aumentar las retenciones a las exportaciones de productos lácteos es reprimir la actividad productiva que tanto se dice promocionar con la política del dólar alto. Sin ninguna duda se está actuando sobre el síntoma, no sobre la causa; se actúa con fundamentos precarios para tomar decisiones sumarias.
La causa real de los aumentos de precios son los efectos tardíos de la devaluación de 2002 y de la política de mantener el dólar alto. Meses atrás, iluminados en defensa de la «competencia» han propuesto, a manera de amenaza igual que ahora, un aumento de las retenciones a las exportaciones de carnes porque subió el precio de la misma en el Mercado de Liniers .
Cortes
Se ha alertado que los cortes que se destinan a las exportaciones (cuartos tra-seros de animales pesados) son distintos de los cortes con que se abastece al mer-cado interno (animales más jóvenes y de menor peso); también se ha aclarado que la causa de los aumentos se debía a la mayor capacidad de compra de gran parte de la población; basta recordar los sucesivos y necesarios aumentos salariales; un logro del gobierno actual para arreglar los males heredados, entre ellos la mayor devaluación del salario de la historia argentina.
El gran salto de producción de leche ha ocurrido entre 1991 y 1999, de 6 mil millones de litros a más de 10 mil millones. El récord del ’99 no ha sido superado a pesar de la devaluación de 260 %. ¿Es posible que las autoridades, después de esa desbordada devaluación, procuren evitar que los precios tiendan a acomodarse al nuevo nivel del dólar que ellas mismas mantienen alto?
En la macroeconomía existen siete u ocho precios relevantes (salarios, tasa de interés, beneficios, tarifas, impuestos, tipo de cambio y, por supuesto, el precio de los bienes y servicios). Si el precio de la divisa se «estabilizó» en un nivel de 190 % superior a los otros precios de hace tres años y, aunque hubieron algunas subas, a la corta o a la larga pero en forma inexorable, el resto de esos precios aumentará, no necesariamente en igual proporción (cambio de precios relativos). Por esta razón los últimos acuerdos de precios son insostenibles y estas medidas también lo serán.
El tironeo de los precios hacia arriba está causado por la última devaluación y por el dólar alto de ahora. El salario también es una consecuencia y lleva todavía un significativo atraso; con la devaluación de 2002 se dañó a millones de trabajadores y jubilados con ingresos fijos. Ahora se está haciendo nuevamente justicia social mediante la recomposición salarial de quienes tienen menores ingresos. Es sencillo entender y comprender que los mayores ingresos se destinen a mayor demanda carne y también de leche o de otros productos de consumo masivo.
Por el lado de la oferta, se debe reconocer que hubo una mejora en los precios a nivel de la producción primaria y que hubo aumento de tarifas a las empresas (gas y electricidad). Los lácteos que más aumentaron de precio en el mercado interno y durante el corriente año fueron los quesos (cuartirolo pategrás y reggianito); el producto lácteo que más se exporta es la leche en polvo, representa más de 75 % tanto en toneladas como en dólares; por otra parte, los lácteos que se exportan mantienen el mismo precio en dólares y el tipo de cambio está regulado y casi fijo desde hace mucho tiempo. No obstante, en caso de que la exportación sea la causa, la solución es dejar flotar libremente el dólar no mantener las retenciones.
¿Está seguro el Ministerio de Economía que las exportaciones son la causa de los aumentos de precios internos o es el mantenimiento de un dólar muy alto? Debería demostrarse efectivamente cuál la causa, de lo contrario, las retenciones no son el remedio apropiado. Quizás sea todo lo contrario, pero si el problema es el abastecimiento de la industria para el mercado interno la opción válida, en todo caso , es un dólar más bajo.
El efecto de la medida será menores ingresos para los productores de leche de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, las principales provincias productoras. Hace poco tiempo, y después de más de 2 años, lograron un reconocimiento de 55 centavos por litro. Ahora se les quitará de nuevo. ¿Son ellos los responsables de la política de tipo de cambio alto o de los efectos tardíos de la devaluación?
Si existe una presión de la demanda, es necesario aumentar la oferta; se pudo haber previsto a tiempo la importación de lácteos. Todavía existen países que subsidian la producción y se puede aprovechar esa oportunidad para equilibrar la oferta y la demanda adquiriendo productos más baratos o
abaratar las importaciones con un dólar más bajo. Soluciones positivas y no negativas como las retenciones.