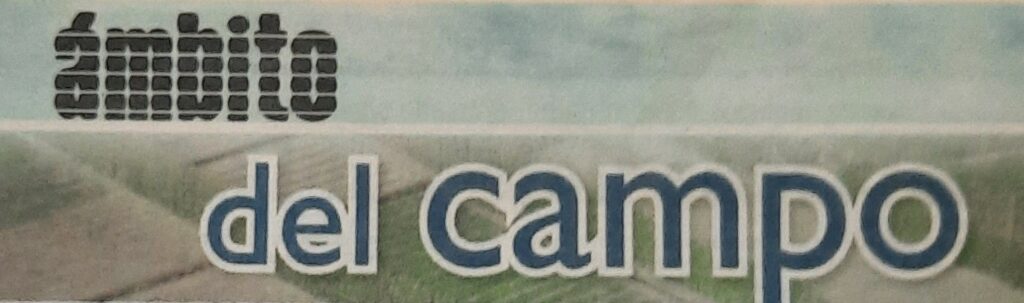Ambito Financiero, 09/11/2005
Jesús Leguiza – Fundación FEDERAR
Sin duda fumar hace mal a la salud, al igual que beber alcohol en exceso. Uno se pregunta, porqué no se prohíbe el consumo de cerveza o de vino, incluso de agua. !El veneno está en la dosis!. Hay gente que muere de cáncer en los pulmones y ni siquiera ha probado un cigarrillo en su vida; en los ´70 se decía que el ciclamato, que contiene o contenían las gaseosas colas, hacía daño, claro había que beber más de 350 latitas diarias y durante 70 años para provocarse daño. Hasta el agua hace mal si el cuerpo humano se sobre-hidrata; es más, mucha gente muere ahogada, pero no por ello se eliminarán los ríos y los océanos. No trata necesariamente de una defensa al acto de fumar o a la producción de tabaco, el tema central es cómo dar trabajo a 50.000 familias tabacaleras. Es verdad que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce en forma explícita la protección y el derecho a la salud; también en la misma se plasma, con igual énfasis los derechos a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Es necesario pensar y legislar en función de la gente con sentido amplio y de amplia cobertura territorial, es decir para todos los argentinos. El federalismo no es la suma de compartimentos unitarios estancos.
Está claro que se busca proteger la salud de los consumidores, sin embargo, ¿que hay respecto de su dignidad?. ¿No es un poco facistoide obligar a hacinarse en un cuarto cerrado a quien ha elegido libremente fumar?. ¿Es equitativo destinar como máximo el 30% del área de un local comercial al sector de fumadores, cuando anteriormente esa superficie rondaba el 80%?. ¿Porque no pueden haber negocios enteros para fumadores?.
Municipio porteño
Una verdad a medias, es una mentira completa y una ley a medias es una injusticia completa. Con las sucesivas “inquietudes inquisidoras para prohibir fumar en público”el gobierno de la ciudad (la municipalidad porteña) debería ofrecer una opción válida también a miles de familias del norte argentino. El municipio más rico del país debería pensar en los trabajadores o productores pobres del norte que viven del campo y de la producción de tabaco. La prohibición de fumar en locales públicos es, además, un avasallamiento a los derechos individuales, también es un atropello a los derechos constitucionales de trabajar de una gran cantidad de pobladores de importantes zonas de Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy y en menor medida del Chaco y Catamarca.
En otro orden, el gobierno federal puede entrar en contradicción o incongruencias si acepta iniciativas de esta naturaleza. Uno de los impuestos más importantes que tiene el estado nacional, son justamente los gravámenes internos (bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos, artículos suntuarios, etc). Solo por las estampillas que llevan las marquillas de los cigarrillos nacionales y que las tabacaleras adquieren al contado y en forma anticipada al acto de venta, el Estado recauda más de $ 1.300 millones de dólares por año. Un tercio de las retenciones a las exportaciones del agro. El Fondo Especial del Tabaco (FET), es el equivalente a un 7 % de esa recaudación del Estado, y está regulado por la ley 19.800, del año 67; una especie de sistema de precios administrados o precios sostén inventado por el ministerio del Sr. Krieger Vasena.Esta ley ya fue cuestionada en los ‘90, pero los tabacaleros resistieron. También fue cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1996.Ahora la OMS logró que la Argentina, firmara un tratado internacional, el “Convenio Marco para el Control de Tabaco”, que requiere la ratificación del Congreso Nacional.
Un 80 % del FET que se destinaba a compensar la producción en función de los kilos producidos por cada unidad agrícola; en el ‘197 hubo transformar en aportes indirectos no retributivos a los factores de la producción, pasó a ser “caja verde”, o sea, apoyos que no distorsionan al comercio internacional según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).El 20 % restante se destinaba a la reconversión tabacalera, es decir para facilitar el traspaso de los tabacaleros a otras actividades productivas.Un caso inverso fue, por ejemplo, Misiones: miles de colonos, propietarios y productores de yerba mate, té, mandioca y algodón se reconvirtieron, desde 1980, a la producción tabacalera por la existencia del FET.
Dirigentes tabacaleros
Entre los dirigentes tabacaleros nunca hubo una clara percepción de largo plazo, solo entendían, se enpecinaban y defendían aumentar la producción para competir, desde sus territorios,por una mayor producción y una mayor porción del FET.Se generaban, entonces, excedentes de producción que solo se podía exportar; así nacieron las cooperativas tabacaleras. Lo que sucede es que las exportaciones no generaban ni generan impuestos internos, entonces, a medida que crecía o crece la producción el sistema entraba en crisis, dado que disminuía, en términos relativos, el sobreprecio o la compensación que recibían los mismos productores por kilogramo obtenido; también esas cooperativas, pretendían “mantener los ingresos reales” de sus asociados pagando más. Así entraron en sucesivas o recurrentes quiebras y terminaron en manos de dealers.
Los legisladores del Gobierno de la Ciudad, se olvidan que gran parte de la población de la Capital Federal no nació en Recoleta, Caballito o en cualquiera de los “50 barrios porteños”; muchísimos nacieron tierra adentro y la mayoría precisamente en el norte. La ley que amplía las prohibiciones de fumar, para ser completa, debe asegurar medidas de apoyo directo para la reconversión productiva de esas 50 mil familias; éstas deben tener una opción de producción similar y como mínimo igual a la actividad que actualmente desarrollan. La ciudad de Buenos Aires debería, si actúa con inteligencia y equidad, aportar recursos de sus residentes, por unos 200 millones de pesos por año para sustituir al Fondo Especial del Tabaco y crear un Fondo para la Reconversión Tabacalera, tal como se ha previsto, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) implementar sistemas de ayudas y apoyos para la diversificación de la producción.
Los tabacaleros, y principalmente los dirigentes, se tienen que preparar porque con un tratado internacional en marcha de ratificación, solo pueden ayudar en la reconversión productiva en serio; lamentablemente, si ello no se logra, los damnificados serán los más débiles, los trabajadores rurales y los pequeños productores en situación de pobreza.