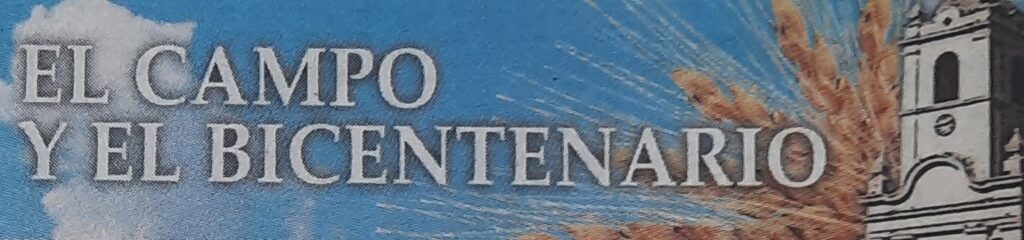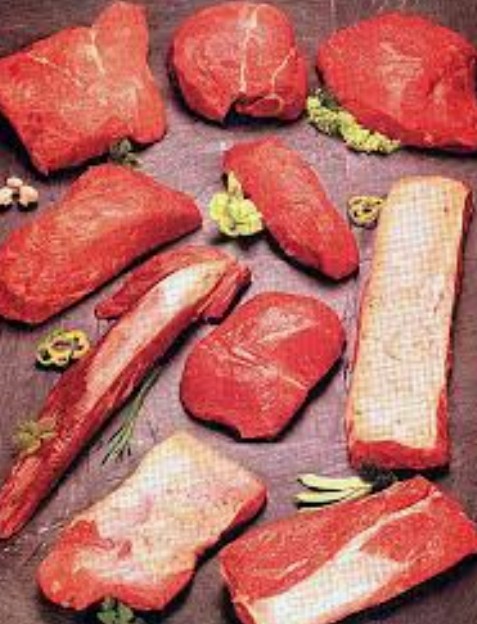Ámbito Financiero, 12/07/2005
Jesús Leguiza
Fundación Federar
En Argentina existen distintas regiones que generalmente se denominan economías regionales; la pampa húmeda también es una economía regional, pero no es considerada como tal. Para indagar sobre esta diferenciación es necesario ampliar el concepto de economía regional y sus orígenes.
Se denominan economías regionales a las regiones extrapampeanas. Esta concepción es precaria desde el punto de vista económico y conceptual. Cuando se habla o se escribe de “economías regionales” se está haciendo referencia a economías marginales a la pampa húmeda; por ejemplo: el algodón y las maderas duras del Chaco; la yerba mate y el te de Misiones; el arroz, las mandarinas y naranjas de Corrientes y Entre Ríos; los limones y pomelos de Tucumán y Salta, las peras y manzanas del Alto Valle; y, las lanas de la patagonia, entre otros.
Para indagar con mayor profundidad es importante conocer las distintas corrientes del pensamiento económico moderno en relación al concepto de economía regional. Los primeros estudios de la economía y su relación con el territorio surgen en el siglo IXX; hoy es una especialización académica conocida como economía espacial: regional y urbana.
El padre de la economía espacial, es decir el uso del espacio territorial y la localización de las actividades económicas, ha sido Johan von Thunen, que vivió entre los 1783 y 1850. Este hombre de origen alemán, que era propietario, agrónomo y economista, realizó estudios sobre la influencia de la distancia entre las explotaciones agrícolas y las ciudades; así construyó modelos que definían la mejor localización para determinadas actividades económicas en función del costo de los salarios y, principalmente, de los costos del transporte para el acceso a los mercados.
Otro precursor de la economía regional fue Wilhem Roscher, también alemán que en 1865 decía: “la industrialización de una región tiene como requisitos esenciales la existencia de una agricultura evolucionada, un consumo diversificado, una población capaz de permitir la división del trabajo, oferta de capital y medios de transporte adecuados”.
Albert Schaffle, en un libro publicado en 1873, logró identificar las dos tensiones opuestas que se manifiestan en un territorio, la centralización (aglomeración-simbolizada por la ciudad) y la descentralización (dispersión-simbolizada por lo rural); en términos de la física: fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Schaffle identificó, además, que existen actividades industriales de capital intensivo y mano de obra especializada que tienden a la centralización, hacia los centros urbanos. En cambio, otras actividades se localizan en determinadas áreas por influencia de factores diferentes, tal como el abastecimiento abundante de materias primas o la disponibilidad de energía barata. Un claro ejemplo del criterio de localización por los costos de transporte es la industria de la madera. Una planta de celulosa se debe localizar en el centro de abastecimiento de materias primas; sin embargo una fábrica de muebles se debe localizar en un centro de consumo. Para la primera es más barato transportar pasta de papel que rollizos y para la segunda es más barato transportar rollizos que muebles terminados.
Alfred Weber, hermano de Max Weber, determinó que los factores de localización eran también la riqueza disponible (stock de capital físico y financiero acumulado) y la renta (la riqueza creada anualmente, el producto bruto), pero no dejó de reconocer que el transporte y la mano de obra son los factores más importantes, al menos en términos generales. Entre estos se crea un tironeo, una tensión, que determina la localización óptima de cada actividad económica. En los años 30, un sueco llamado Tord Palander, relacionó la producción con el consumo; pero su aporte principal ha sido la encontrar la relación entre el progreso técnico y la localización. La tecnología permite salvar o independizarse de las desventajas naturales.
Por último, otros grandes creadores de la economía regional han sido Lösch y Chistaller con la teoría de los lugares centrales, según la cual los servicios ocupan un lugar determinante para la localización de las actividades económicas.
Volviendo a nuestro país, y sin agotar las recientes contribuciones a la teoría económica regional, la pampa húmeda es una región económica como el NEA, NOA, Cuyo o la Patagonia. ¿Entonces, porqué persiste esa diferenciación o distinción entre la pampa húmeda y el resto de las “economías regionales”?. La respuesta está en los conceptos teóricos de la economía regional aquí vertidos en forma suscinta. Es una región homogénea con importantes riquezas naturales y excelente localización. Existen inmejorables condiciones de producción, buenos suelos, adecuado régimen de lluvias y agricultores capacitados. Dispone de respetables obras de infraestructura y fácil acceso a puertos de suficiente profundidad y, además, cuenta con las denonimadas economías de aglomeración: población capacitada, servicios para el agro y para la industria, etc. Es una región integrada al mundo desde hace más de 120 años. Toda la región y múltiples actividades están vinculadas a los mercados mundiales porque existe demanda de granos, de aceites y otros subproductos. Por ejemplo, el 90 % de complejo sojero, que abarca desde producción primaria, los procesos industriales y los grandes servicios portuarios está localizado en un radio no mayor a los 300 kilómetros de la ciudad de Rosario. Ventajosa condición que no tiene EEUU ni Brasil, los principales proveedores de soja y subproductos del mundo
Las otras regiones, sin embargo, no están integradas al mundo cómo región. Están vinculadas a través de algunas actividades muy competitivas, por ejemplo los limones de Tucumán, los vinos y los olivos de Cuyo. Las actividades económicas de estas regiones contribuyen en la provisión de bienes para los mercados locales o para el mercado nacional. En Argentina falta planificación regional o planeamiento regional, en cada una de las regiones también. La difusión de conceptos técnicos sobre la economía regional tiene el propósito de multiplicar las actividades económicas competitivas para que las distintas regiones se transformen en regiones genuínamente competitivas y, si es posible, para que transciendan el mercado nacional.
Un toque de realidad actual: Políticas de tipo de cambio artificialmente alto generan competividad también artifical y constituyen un engaño a largo plazo. Estas políticas constituyen un subsidio implícito para el turista y el consumidor extranjero. También para las actividades no competitivas que se engañan a si mismas como si este tipo de cambio durará una eternidad. Las actuales son “políticas productivas” engañosas, mejor dicho peligrosas. En realidad no se exportan productos, se exportan salarios bajos. El tipo de cambio bajo, política de la mitad de los ’90, generó todo lo contrario. El chivo expiatorio de la crisis de los últimos años fue la convertivilidad, pero la razón de fondo fue la falta de financiación genuína del gasto público descontrolado.
La verdadera competitividad regional estará dada por las ventajas naturales, las ventajas competitivas de Porter y por el progreso técnico o la incorporación de tecnología, tal como pregonaba Palander. En términos modernos se deben crear clusters, que son espacios donde las actividades económicas se integran y se articulan entre sí de manera vertical y horizontal con proveedores de insumos, servicios y educación; son eslabones aceitados de una cadena productiva que genera ventajas competitivas en relación a las actividades que actúan en forma aislada. Los clusters no nacen de forma espontánea, se deben al planeamiento regional y también a la participación activa y seria del estado, ya sea nacional o provincial.